El misterio de la muerte de Eduardo II de Inglaterra
En 1326 reinaba en Inglaterra Eduardo II, hijo del celebérrimo Longshanks, Eduardo I, el rey que derrotó a William Wallace e hizo grabar en su tumba la leyenda "Martillo de los Escoceses". El reinado de Eduardo II había ido de desastre en desastre. En Francia y en Escocia se acumulaban las derrotas militares, la más grave de ellas en Bannockburn en 1314, tras la cual Robert Bruce se afianzó como rey de una Escocia independiente de Inglaterra; una derrota dolorosa para el hijo del gran Eduardo I.
En Inglaterra, Eduardo II puso el gobierno en manos de sus favoritos (y según muchos, sus amantes); primero Piers Gaveston y luego Hugh Despenser el Joven. Gaveston fue exiliado dos veces antes de ser ejecutado por los principales nobles del reino, liderados por Thomas Lancaster, primo del rey. Despenser había evitado de momento ese destino a base de ejecutar a su vez a Lancaster y otros veinte barones principales y de encarcelar a otros muchos.
Pero uno de ellos, Roger Mortimer, escapó de su cautiverio en la Torre de Londres y se exilió en Francia, donde todos los descontentos con el gobierno de Eduardo II eran acogidos con los brazos abiertos por el rey Carlos IV. Como parte de las negociaciones de paz, Eduardo II envió a Francia a su esposa y hermana del rey francés, Isabel, la Loba de Francia. Isabel concluyó las negociaciones con éxito, pero se negó a volver a Inglaterra; ella y Roger Mortimer se habían convertido en amantes. Lo único que frenaba a la pareja para invadir Inglaterra y enfrentarse a Eduardo II y a Despenser (que se había apropiado de las tierras de Mortimer en las Marcas galesas) era que su hijo de 13 años, Eduardo, se encontraba en Inglaterra. Pero el rey cometió el error de enviar al joven príncipe a Francia donde se unió a su madre, que nuevamente se negó a volver a Inglaterra y preparó la invasión del país junto con su amante.
El 24 de septiembre de 1326, una flota de 96 barcos desembarcó en Inglaterra, llevando una pequeña fuerza de 1500 hombres, mercenarios alemanes y flamencos y la flor y nata del exilio inglés, todos ellos dirigidos por la reina y su amante Roger Mortimer (para entonces la pareja había aparecido abiertamente en público en diversos actos, por lo que la situación no era ningún secreto en Inglaterra); les acompañaba el príncipe de Gales.
Años de gobierno tiránico, ejecuciones, expropiaciones y descontento general acabaron haciendo realidad el dicho de que quien siembra vientos recoge tempestades y esa pequeña fuerza invasora pronto se vio apoyada multitudinariamente dentro de la propia Inglaterra. Eduardo y Hugh Despenser el Joven trataron de huir a Irlanda, pero las malas condiciones del mar les obligaron a volver a refugiarse en Gales, hasta que inevitablemente fueron detenidos. Hugh Despenser fue juzgado, se le consideró culpable de alta traición y fue ejecutado.
Pero Eduardo II era un rey coronado en la abadía de Westminster y rodeado del aura sagrada que se atribuía a los monarcas medievales. Además, todo el sistema legal y de gobierno inglés descansaba en la existencia de un monarca como cabeza visible del país. Pero también era evidente que las heridas abiertas durante el reinado de Eduardo II y su manifiesta incapaz para gobernar hacían imposible que esta rebelión terminara simplemente con Despenser ejecutado y el monarca repuesto en el trono. Y desde luego ni Isabel de Francia ni Roger Mortimer estaban dispuestos a correr el riesgo de sufrir la venganza de un despechado Eduardo II si este recuperaba el poder.
Tampoco estaba Inglaterra madura para plantearse dar el paso de deponer a un rey, pues no estaba claro en absoluto quién podía tener autoridad para hacerlo y las consecuencias que este precedente podían traer. La única opción viable que quedaba era convencer a Eduardo II que fuera él mismo quien diera el paso de renunciar a la corona, abdicando y cediendo el trono a su hijo. El rey estaba preso en Kenilworth. Una delegación de 24 nobles y obispos fue enviada para tratar de convencerle de que abdicara en su hijo. Eduardo se negó, pero ante la amenaza de que sería depuesto y de que el rey elegido para sustituirle no llevaría la sangre de los Plantagenet, finalmente el 24 de enero de 1327 comunicó al país que abdicaba oficialmente en favor de su hijo.
Pero si los pasos para destronar a un rey habían constituido un difícil y desconocido camino para la Inglaterra del siglo XIV, el cómo lidiar con un antiguo rey que se había visto forzado a abdicar era una situación más complicada y desconocida aún. Cautivo en diferentes castillos, era un objetivo muy goloso para convertirse en el banderín de enganche de los descontentos con el cariz que el gobierno de Mortimer iba adquiriendo.
Hasta tres intentos se produjeron para liberar a Eduardo de Caernarfon (como era nuevamente conocido Eduardo II); uno mientras estaba en Kenilworth y dos en su último lugar de reclusión, el castillo de Berkeley. Fue precisamente allí donde moría el 23 de septiembre de 1327. Según la noticia que se hizo llegar a su hijo, su muerte fue por causas naturales. Sin embargo, pronto empezaron a correr los rumores de que había sido asesinado y que el responsable de dar la orden de matarlo era Roger Mortimer. Poco a poco se fueron añadiendo detalles macabros sobre la forma de su muerte que hacían alusión a un castigo simbólico y sangriento por su condición de sodomita (concretamente se decía que se le había introducido una barra de hierro al rojo vivo por el recto). Sea como sea, Eduardo II fue enterrado el 20 de diciembre de 1327 en Gloucester y se inició el reinado de sus hijo Eduardo III.
Años después, Eduardo III recibió una carta de un importante funcionario papal llamado Manuel di Fieschi. Según este, en Italia había escuchado en confesión a un ermitaño residente en Lombardía. Este ermitaño afirmaba ser Eduardo II y había contado a su confesor con todo lujo de detalles su intento de huída a Irlanda, su arresto y detención en Gales, sus cautiverios en Kenilworth y Berkeley. Allí, siempre según su relato, había sido advertido por el portero de su celda de que dos de los caballeros encargados de su vigilancia (a los que identificaba correctamente por sus nombres) planeaban asesinarlo. Había conseguido escapar matando a su guardián y poniéndose sus ropas. Afirmaba que los dos caballeros, para no reconocer su negligencia, habían hecho pasar el cadáver del portero por el del propio Eduardo.
Según la carta, el supuesto Eduardo II se había refugiado primero en el castillo de Corfe y luego había huido a Irlanda y de allí a Francia. En Avignon, afirmaba, había sido recibido por el papa Juan y de allí había viajado a Alemania y Lombardía donde había hecho su confesión. En la carta, encontrada en una abadía del Languedoc, el legado papal terminaba diciendo que adjuntaba a la carta el sello que el ermitaño le había entregado para demostrar su historia.
Lo narrado en la carta parece una fantasía difícil de creer, pero tampoco resulta muy lógico que un legado papal de prestigio se prestara a dar pábulo a un cuento sin fundamento; además los hechos narrados eran ciertos, detallados y poco conocidos para alguien ajeno a lo acontecido con Eduardo II. No hay pruebas al respecto, ni tampoco sobre cuál fue la reacción de Eduardo III al recibir la carta, pero lo que sí es cierto es que cuando el rey se hizo con el poder efectivo en 1330, detuvo a Roger Mortimer, le acusó de haber ordenado el asesinato de su padre y lo sometió a juicio donde fue declarado culpable y ejecutado.
Fuente| Peter Ackroyd: The history of England. Volume I: Foundation

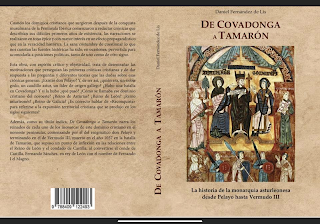


Comentarios
Publicar un comentario